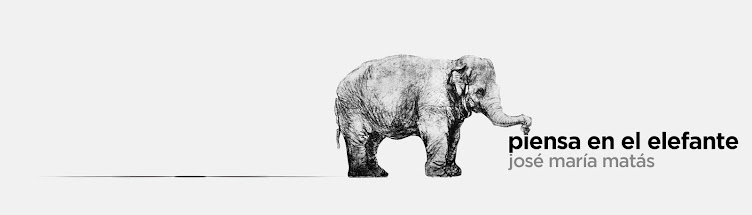“La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema”. Woody Allen
Cuentan que
en su lecho de muerte Pío Baroja confesó que se iría al otro mundo sin entender
para qué servían dos cosas: las mujeres y las diputaciones provinciales. Antes
de esto, el granadino Ángel Ganivet le había escrito a otro vasco, en este caso a Unamuno, que exceptuando las
forales, la mayoría de las demás diputaciones de España no eran sino “focos de
mendicidad”. Y el propio Joaquín Costa, en el punto 9º del programa expuesto en
su célebre “Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España”
ya había apostado sin ambages por la “supresión de las Diputaciones
Provinciales y sus sustitución por organismos más amplios”.
Descontando la provocación misógina del autor de Zalacaín el aventurero, no cabe duda de
que a pesar del mucho tiempo desde
entonces transcurrido –como reza el tango– entre los testimonios citados y
nuestro presente, se respira un claro aire de familia entre los juicios
críticos, cáusticos en algunos casos, emitidos por estos intelectuales del fin de siglo español y lo que a día de
hoy se despacha en el ruedo político contemporáneo. Más aún, este largo
intervalo jugaría a favor de los nuevos actores, para quienes la autonomía de
las entidades locales y el desarrollo de las comunidades autónomas, habrían
venido a robustecer sus argumentos a la hora de poner en solfa una institución
que hace ya un siglo era harto cuestionada.
Porque la Diputación, como es sabido, goza de muy mala
reputación, y no paran de elevarse voces reclamando que ha llegado el momento
de cargársela. De entre estas, la más tronante, aunque nunca supere los cuarenta
decibelios ni para pedir un taxi, la de Albert Rivera, capaz de atraer hacia
sus tesis a un PSOE que con Rubalcaba ya había amagado con meterle mano a una
institución tan antipática para la mayoría de los ciudadanos.
Porque, efectivamente, no son motivos los que les faltan a quienes
piensan que las diputaciones son instituciones arcaicas, derrochadoras y totalmente
prescindibles. Y es que sin contar con las tres forales
vascas, que no parecen verse cuestionadas, las 38 diputaciones provinciales
existentes –hay que recordar que ni las comunidades provinciales ni las islas
cuentan con esta figura― cuentan con un presupuesto cercano a los 6.000
millones de euros que la mayoría de los ciudadanos no saben a qué van
destinados. Ese déficit de legitimidad democrática que arrastran a causa del proceso
de elección indirecta de los diputados –son los concejales quienes los designan–
sin duda no ha contribuido a granjearse las simpatías de la población ni a
visibilizar la labor de estos entes frente a otras administraciones como la
municipal y la autonómica, y no resulta menos evidente que los continuos casos
de corrupción que han afectado a conocidos –precisamente por verse envueltos en
este tipo de tramas–cargos públicos de los gobiernos provinciales han empeorado
más si cabe la débil estima que muchos ciudadanos tenían de una institución que
siempre ha sido percibida como ajena y opaca. Si a esto le sumamos la
gigantesca deuda que acumulan y el abultado gasto reservado al capítulo de
personal, que está estimado entre un 30 y un 50% del presupuesto total, no hace
falta haber recibido una carta del Infierno, como el jesuita autor de El Criticón, Baltasar Gracián, para
ponerse inmediatamente en guardia, e incluir en el mismo campo semántico de la
palabra ‘diputación’ ―especialmente cuando vemos cómo ciertos elefantes
políticos locales terminan sentando allí sus reales―, términos como
‘dispendio’, ‘holganza’ o ‘enchufe’.
Así, las cosas, pareciera que Ciudadanos ha sabido poner la
vela en la dirección en que sopla el viento al apostar por su supresión
inmediata. Su apuesta, además, es contundente. 5.000 millones de ahorro
supondrían, por ejemplo, el equivalente al presupuesto destinado este año por
el Estado a políticas activas de Empleo. No es una broma. De hecho, supondría,
según esta estimación, recortar en más de un 80% el gasto público destinado anualmente
las 38 diputaciones mencionadas, de lo que se deduce que Rivera y al parecer
Pedro Sánchez ―aunque con matices, como ya veremos― consideran que esos 5.000 millones
de más se emplean en “mamandurrias” y que las decenas de miles de personas que
trabajan en estos organismos –cerca de 60.000, de las cuales solo algo más de
1.000 son diputados, esto es políticos– estarían
mejor cobrando la renta mínima vital que recoge el solemne pacto de investidura
firmado por sus respectivos partidos.
¿Pero es esto así? Pues no exactamente. Para empezar, a
pesar de que el papel de las diputaciones fue menguando a medida que el modelo
autonómico se consolidaba, la función que desempeñan a la hora de prestar
determinados servicios, así como su
cooperación con los pequeños municipios en materias como la ejecución y
el mantenimiento de carreteras y
caminos, o la construcción de residencias, instalaciones culturales, deportivas,
de ocio o incluso sanitarias, no puede ser ignorada. Tampoco, la labor de
asesoramiento técnico y jurídico y de asistencia a cientos, si no miles de
municipios que por sí solos jamás podrían disponer de recursos propios para
acceder a los mismos. Ni que decir tiene que en todo este proceso se producen
múltiples duplicidades y solapamientos con otras administraciones, pero ni en
este caso podríamos afirmar con tanto desahogo que la labor que las
diputaciones desarrollan en ámbitos como el empleo, la
formación, o la atención a personas dependientes es menor. Y si no, que le
pregunten a las personas que se benefician de tales subvenciones y programas.
Por lo tanto, no hay que haber estudiado en la London School
of Economics ―no digamos haber dado clase allí, como Luis Garicano, principal
asesor económico de la formación naranja― para darse cuenta de que si en el
camión que te recoge el plástico a la puerta de casa pone “Diputación de X”, si
la Diputación de X desaparece alguien diferente tendrá que hacerse cargo del
camión, del conductor y del plástico. Y que, consecuentemente, o nos hemos
perdido algo, o los 5.000 millones de ahorro pronto empiezan a dejar de ser
5.000 millones y a ser menos. ¿Cuánto? No lo sabemos.
Ante tal
panorama cabe preguntarse: ¿existe existe en el panorama político alguien
dispuesto no ya a dar la cara por salvar a estos nuevos fantasmas de todo lo
viejo, sino siquiera al menos a poner un
punto de cordura? El PP ―que no pierden
la oportunidad de recordar, cuenta con una poderosa capacidad de bloqueo en las
Cortes― parece más dispuesto a lo primero que a lo segundo y así ha levantado la voz para salir al rescate de
aquello que reivindican como una pieza fundamental de cierta concepción
tradicionalista de la arquitectura institucional del Estado de la que, por
tanto, se consideran herederos, poco importa que en su origen fuese obra de
liberales, y en la que acumulan una
fuerte presencia a nivel estatal de la que no están dispuestos a desprenderse,
mucho menos ante el sombrío panorama que parece abrírseles por delante. No de
otro modo se podría entender la histeria desatada entre sus filas. Del PSOE,
por su parte, no se sabe ya qué esperar. ¿O cómo calificar a un partido que pasa de recoger en su
programa electoral la necesidad
de modernizar esta administración y “reformular su papel como espacio de encuentro
entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes” a, dos meses después, incluir en su un pacto con C´s un punto con la
supresión de estos organismos? Si solo fuera esto, la cosa no sería tan grave,
pero si hablamos del mismo partido que se permitió con 24 horas de
diferencia votar sí a una proposición no de ley (PNL) del PP titulada
“Por la defensa de las diputaciones provinciales y municipios de menor tamaño”,
después de haber votado el día antes en contra de una moción de similar
contenido ―en defensa de las diputaciones― presentada por el PP en el pleno del
Senado hay
que empezar ya a hablar ya no de ambigüedad sino de verdadero trastorno
bipolar. Bien, ¿y Podemos? ¿Cuál es la postura de una fuerza emergente y
rupturista en tantos sentidos? Pues a pesar de que la formación morada ha
preferido ocupar un discreto papel en este debate, parece evidente que no está llamada a dar la batalla
por defender una institución cuyos órganos políticos son elegidos como lo son, que
desprende aunque sea de un modo más simbólico que real ecos centralizadores y que
da la sensación de ser más opaca que las negociaciones del TTIP. Una
institución además, en la que no cuenta con ninguna presencia institucional. Por
si hubiera alguna duda, el programa electoral presentado en las pasadas
elecciones ayuda a despejar sus escasas manifestaciones públicas en esta
cuestión. Y así, dentro del epígrafe” Nuevo modelo territorial”, apuntan como uno de los ejes “conceptuales” la
“reducción de niveles institucionales ineficientes”, lo que implicaría una “progresiva
asunción de las competencias y recursos de las diputaciones provinciales hasta
su supresión constitucional”, competencias y recursos que, cabe entender,
serían subsumidos por ayuntamientos y comunidades autónomas.
Sin embargo,
a pesar de que, como acabamos de ver, en teoría existe una mayoría de fuerzas y
de diputados que abogan por la eliminación de estos entes, sigue pendiente de
aclaración el modo en que este nuevo modelo territorial pueda consumarse, y en
este sentido corresponde especialmente a quienes se han marcado como prioridad su
liquidación ―con bastante pirotecnia, dicho sea de paso― explicar cómo y
quiénes van a asumir las competencias que una nutrida, si bien es cierto que
con frecuencia ambigua, legislación ha desarrollado durante los últimos 37 años.
De los 1.000 millones de ahorro de los que hablaba Rubalcaba en 2011 a los
5.000 millones esgrimidos por Rivera y los suyos, media el equivalente a casi tres
veces la cantidad
asignada en los PGE en materia de becas para 2016. Algo, por tanto, no cuadra
y si no quieren ser acusados de demagogos, tanto Ciudadanos como PSOE, sobre
todo este último habida cuenta de los continuos vaivenes que están dando los de
Ferraz, deberían convenir en que hay que abordar este asunto de un modo
bastante más riguroso. Con el mismo rigor que deberían tener quienes aspiran
nada menos que a gobernar la cuarta economía de la Eurozona. Decir, en este
sentido, que las diputaciones serán eliminadas y sustituidas por Consejos Provinciales
de Alcaldes no es decir nada. Y no puede pretenderse acabar con una institución
con dos siglos de historia que mal que bien ha conseguido conformarse como una
pieza importante en el engranaje del Estado ni a golpe de titulares ni
emplazando la exposición de las oportunas medidas necesarias al efecto (que
habrán de ser muchas y complejas) a un luego-si-tal-ya-veremos. Hay que preguntarse
honradamente si no se pueden ofrecer los mismos servicios por menos, incluso
por mucho menos para pasar a continuación a concretar cómo se reconecta todo
ese costoso e intrincado cableado vigente con el resto del denso entramado
institucional y de qué modo los ayuntamientos o los diferentes organismos de la
administración periférica y territorial de las comunidades autónomas van a
asumir los recursos, servicios y
competencias actuales para impedir, entre otras cosas, que el hueco que dejen
las diputaciones no sea cubierto por una constelación de mancomunidades,
consorcios y demás entes desconcentrados participados por el sector público que
terminen haciendo un roto donde antes había un descosido. Ah, y por supuesto, hay
que dilucidar también cuántos puestos de trabajo se van a quedar por el camino
para que ese drástico ahorro anunciado pueda pasar de los dosieres de prensa al
papel milimetrado. Cambiando halógenos por led en los edificios públicos tal
vez no les llegue.
¿Que este estudio no se ha hecho todavía? Entonces, todo lo
demás sobra. ¿Que sí? Pues entonces queremos conocerlo. Porque puede que
existan ciudadanos, entre los que me incluyo, que conciban algún punto
intermedio entre liquidar las diputaciones y con éstas todo lo que viene
detrás, y el “¡Oh, Dios mío, quieren acabar con todos los municipios de menos
de 5.000 habitantes!”. Si esto acarrea la abolición de las mismas, bienvenido
sea. Pero que no nos tomen el pelo ni traten de ahorrarnos (y de ahorrarse) el
esfuerzo de pensar simplificando realidades complejas y hurtándole a la ciudadanía
un debate más a riesgo de que terminemos pensando que todo esto no es más que
un ejercicio de…. (aquí completar con esa palabra terminada en –reo que Rajoy
acaba de aprender y que a la que el DRAE abrió sus puertas junto a ‘internés’ y
‘cocreta’), una nueva muestra de cómo quienes dicen representar un cambio
“progresista y reformista” y hablan de hacer una “reforma exprés” (la propia expresión
ofende) de la Constitución, incurren en discursos que ya resultaban
“renovadores” hace más de un siglo pero que adolecen como muchos de aquellos en
una falta de concreción y, en este caso, de una adecuación a una realidad que
es sustancialmente diferente. Discursos, por cierto, que denuncian con contundencia
el clientelismo y los gastos onerosos de esa “casta” política (naturalmente sin
utilizar este término) que anida en las diputaciones y el Senado pero que nunca
se cuestionan los sueldos que perciben los representantes públicos ni sus cohortes,
no encontrando aquí –más bien al contrario: proponen multiplicar por cuatro el
sueldo del presidente del gobierno– una vía sensata de ahorro.
En definitiva, que del mismo modo que no se puede defender pasar
de un régimen monárquico a otro republicano sin explicar qué tipo de república proponemos,
ni decretar la muerte del Senado por su evidente ineficiencia sin tener en
cuenta las posibilidades de esta cámara para desarrollar una verdadera vocación
territorial y equilibradora, ni la tradición constitucional de nuestro país
(especialmente cuando te ufanas de ser “constitucionalista”), ni el hecho de
que nos encontremos ante una institución consolidada en la mayoría de los
países de nuestro entorno, tampoco resulta aceptable hacer planteamientos de
indudable efecto mediático, pero que solo sirven para enmarañar la discusión,
generar falsas expectativas, sembrar la incertidumbre entra la ciudadanía y, en definitiva, para adulterar un debate público ya de por sí
bastante degradado.