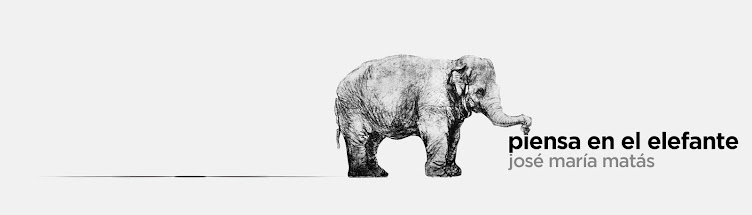“Tu verdad
no; la verdad / y ven conmigo a buscarla. /La tuya, guárdatela.”
Antonio
Machado
En los últimos tiempos se ha desatado en Podemos el furor
por la vuelta a las esencias. Desde diferentes “sensibilidades” del partido (y
desde sus márgenes) un runrún incesante se eleva de forma más discreta o
resonante. Hay que volver al origen. Y del mismo modo que hasta antes de ayer
no sabíamos que hubiera tal cosa como “pablistas” y “errejonistas”, hoy algunos
nos despertamos con angustia pensando qué es eso que hemos perdido y que tanta
gente busca. No, peor aún, tratamos de averiguar quién nos lo ha robado y
miramos a un lado y al otro no vaya a ser que ahí, entre presuntos amigos y
compañeros reales o virtuales, se encuentre el caco.
Las descripciones son parcas, las palabras son
frecuentemente sustituidas por imágenes cuando no por la expresión del cuerpo
del emisor. Un algo así como un mirar perdido y ensoñador acompañado como del
gesto tenue con las manos del que modela en el aire, cumplen a veces la
función. Como el tiempo para San Agustín, todo el mundo parece saber qué es el
Podemos “original” pero al mismo tiempo nadie es capaz de explicarlo si se le
pregunta. Para algunos parece ser el de la hora
0, el de la presentación en el Teatro del Barrio, cuando aquellos pioneros barbilampiños
que nos trajeron hasta aquí tenían que poner a sus familiares de atrezzo en el
escenario. Es decir, aquel Podemos desconocido para la mayoría y que solo puede
ser evocado por lo tanto por muy pocos (aunque Youtube nos pueda generar
retrospectivamente el recuerdo); para otros pudiera ser el de las Europeas,
aquel partido inequívocamente de izquierdas sin necesidad de decirlo que puso
la cara de Pablo Iglesias en una papeleta y levantó un programa maximalista en
un suspiro porque, como se dijo más o menos a posteriori, no era para España y
tampoco había que cuidarse demasiado de que pudiera llevarse a cabo; en otros
casos el Podemos “original” irrumpe como el que en el otoño de 2014 coronaba
las encuestas sorprendiendo al mundo, aunque en este caso no se termina de
aclarar muy bien qué es lo que se echa de menos, si a aquel Podemos, a aquellos
encuestados o aquel mundo; también aparece con frecuencia la imagen del Podemos
unido, sin familias, el que
representaba el llamado grupo promotor.
Que en aquella imagen quedasen fuera de plano personas (y familias) que hoy
sí están en el centro y que por mor de la encarnizada lógica competitiva no
fueron integradas en su día, no erosionará esta imagen una vez que haya tomado
cuerpo. Al menos Pablo e Íñigo (de nuevo el pasado a la luz del presente) eran
una piña. Otros parecen añorar ese Podemos sin pasado, virginal, previo a la
campaña de desgaste del invierno de 2015, cuando Irán y Venezuela no eran
asuntos de política interna, cuando desconocíamos qué cosa era la Fundación
CEPS, cómo se hacía una complementaria o cómo funcionaban los procedimientos
administrativos de la Universidad de Málaga. Un Podemos sin mácula y sin
contradicciones, que no necesitaba ponerse a la defensiva y frente al que los grandes
medios de comunicación, incluidos aquellos
que nos habían abierto nada inocentemente las puertas, aún no habían enseñado
del todo sus garras. Y desde luego no falta, entre otras vagas versiones (el
que hablaba claro, el que ilusionaba, el que movía ficha, el que rompía el
tablero, el ganador, el de todas, el irreverente, el populista, el
izquierdista, el de los círculos, el movimentista…) aquella en la que más me reconozco no tanto
por su antigüedad (¡tenemos apenas tres años!) como por su atractivo y por la novedad que introdujo en la política española, que sostiene
que el Podemos “original” era el que rompió con el discurso tradicional de la
izquierda, había reconfigurado el eje que definía la política tradicional y no
necesitaba confluir con nadie porque era en sí mismo la confluencia. ¿Lo diré?
De acuerdo, eso que ahora despectivamente en muchos casos se asocia con el
Podemos “transversal”, el que hoy defiende Íñigo Errejón entre otros muchos y que en su día Pablo Iglesias condensó, parafraseando al
Che, en una exposición memorable con estas breves palabras: “La obligación de un
revolucionario, siempre, siempre, siempre, es ganar”).
Así las cosas y ante la dificultad para establecer a qué nos
referimos cuando parece, solo parece, que hablamos de lo mismo (¿será Podemos
efectivamente un significante flotante como lo describió alguna vez Jorge
Alemán?), me pregunto si el problema no será que no recordamos, sino que
intentamos anticipar lo venidero a través de la recreación parcial, subjetiva y
voluntarista de una especie de arcadia feliz que nunca existió y que en el
mejor de los casos estaba condenada a ser efímera. Dicho de otro modo, si no estaremos interpretando los hechos contorneando
una materia difusa a base de imprimirle perfiles gruesos que terminan levantando
verdaderas barreras que nos aíslan a unos de otros. Pues, seamos sinceros,
quién podría querer volver a tener 1,2 en vez de 5 millones de votos, un solo
portavoz reconocible en vez de la coralidad de voces de la que hoy gozamos, 0
diputados en vez de 71, éxitos circunscritos a los platós de televisión frente
a la posibilidad real de mejorar la vida de quienes más lo necesitan. ¿Acaso
tendríamos que renunciar a las instituciones por miedo a aburguesarnos? ¿Renunciar a dotar de recursos a los estoicos
círculos que aún no se han vaciado por temor a la ley de hierro de la
oligarquía? El primer Vistalegre nos
dejó unos documentos, especialmente en lo organizativo, más que mejorables. Yo
mismo, que voté las propuestas que resultaron ganadoras entonces, he podido
sufrir en carne propia junto a mis compañeros de círculo cuán limitada ha
resultado ser aquella hoja de ruta diseñada para un ciclo corto que terminó
resultando exasperantemente largo. Pero así y todo, ¿estaríamos mejor sin
organización? ¿Es ese origen tumultuoso y caótico (lleno de belleza, es cierto,
pero necesariamente transitorio) el que algunos añoran? Y si no es así, ¿qué
queremos significar cuando demandamos volver al Podemos “original”, más allá
del bienintencionado adanismo con que a veces se enarbolan tales proposiciones,
que no sea lanzar un dardo envenenado contra los otros, contra los que han traicionado el espíritu de no se sabe muy
bien qué pero que de forma indiscutible están equivocados?
En nuestra búsqueda del Podemos “original” corremos el
peligro de marchar tras una mistificación, tras el Santo Grial, tras un aleph que comprende el universo entero
pero en el cada uno encuentra solo lo que anda buscando. Como al protagonista
de Los pasos perdidos de Carpentier,
aquel funcionario cansado del mundanal ruido que se lanza a buscar el origen de
la música a través de los instrumentos primitivos, a todos estos rastreadores
me los imagino viajando en el tiempo, solo que en este caso no a través de la
selva amazónica, sino de la más espesa maleza que configuran nuestras
reminiscencias y nuestros deseos. Porque el hecho es que cada cual tiene su
Podemos, el que ha conformado a través de una inextricable mezcla de ideología,
experiencias, sueños, frustraciones, síntomas, relaciones personales, anhelos,
memoria, carácter, intereses más o menos confesables.
Decía el recientemente desaparecido John Berger que un
“movimiento” –y Podemos, por encima de su forma-partido, es parte de la mejor
expresión de esa corriente subterránea más potente de la cual emergió– “describe un gran grupo de personas que
colectivamente se mueven hacia un objetivo definido, el cual logran o no pueden
lograr”. A lo que añadía algo que me parece esencial para el caso: “Pero dicha
descripción ignora, o no tiene en cuenta, las innumerables decisiones
personales, los encuentros, las iluminaciones, los sacrificios, los nuevos
deseos, los pesares y, finalmente, las memorias que ese movimiento hace emerger
y que, en sentido estricto, serían incidentales”.
La “libertad en acción” de la que dan cuenta todas esas
experiencias no puede ser subestimada. La construcción de un nuevo sujeto
político colectivo no puede hacerse barriendo ni la diversidad ni las vivencias
de quienes lo conforman. Por eso, entre otras cosas, es tan peligroso pretender
cerrar un debate apelando a una unidad
que se parece sospechosamente a la unanimidad
so pena de excomunión. Pero si al mismo tiempo no somos conscientes del riesgo
que entraña que la exacerbación de las diferencias (artificiales o impuestas
desde el exterior, en muchos casos) termine
cristalizando en una serie de microidentidades absolutistas y totalizadoras cuyos
fieles creen estar en posesión de la verdad (pues estas y solo estas son las
legítimas herederas de ese arcádico Podemos “original”) todo ese magma de
voluntades y experiencias (de ideas, de emociones) no solo dejará de ser
acumulativo y transformador sino que terminará por devorarse a sí mismo, abriendo
heridas que no el tiempo podrá cerrar y cegando cualquier posibilidad de
desborde (así en la calle como en las instituciones).
Sabemos que las identidades colectivas se definen
negativamente, que, como escribió Hobsbawm, “nos reconocemos como ‘nosotros’
porque somos diferentes a ‘ellos’”, pero al volcar esta lógica afuera/adentro
(o amigo/enemigo) al interior del partido, estamos quebrantando el pacto
implícito que sellamos cuando nos pusimos en marcha. Cuando cada uno pretende
cortar un trozo del otro sin saber que es su propia carne la que está sajando,
todos nos imaginamos cómo puede terminar la historia.
Ensimismarnos, por lo tanto, en la búsqueda de “futuros que
fueron” –por decirlo en términos de Steiner– persiguiendo las fuentes de
nuestra eterna juventud, no solo nos instala en un estéril clima de excitación,
sino que en último extremo nos condena a la impotencia y la melancolía. De ahí
que, llegados a este punto, solo nos queden dos opciones. Podemos envanecernos
de nuestra prístina pureza, que al otro le parecerá espuria o herética, sacrificando
la única oportunidad de cambio de signo progresista que hoy por hoy asoma en
Europa; o podemos pensar en el Podemos y el país que queremos volviendo a
aligerar de hermeneutiquillas ad hoc,
de desagravios reales o supuestos una mochila que en solo dos años empieza a resultar
demasiado pesada y enderezar el rumbo empezando a adelantar el país que viene. Si no aprendemos a librarnos de lo que
nos impide elevarnos sobre nuestras particulares aprensiones; si nos obcecamos
en alimentar las burdas dicotomías ―calles vs. instituciones; radicales vs.
moderados; ruptura vs. restauración, ¡obreros vs. burgueses!, etc.― que la
opinión publicada nos ha puesto por delante y que hemos contribuido a fijar; si
no salimos del ruido y el desasosiego interno permanentes, al tiempo que
rescatamos aquellos hitos colectivos de esta breve historia de éxito
de los que todos podemos sentirnos orgullosos (la noche de las Europeas; la
marcha del Cambio; el espíritu de la remontada; los triunfos de Colau, Carmena
o el Kichi; la exaltante entrada de nuestros representantes en el Parlamento…),
el asalto a los cielos no solo volverá a ser la hermosa metáfora de siempre
arruinada como siempre sino que terminará dando la razón a quienes se empeñan
en darnos por muertos (el pastor termina diciendo la verdad aunque ya sea tarde),
legando a los historiadores un verdadero manual de espeleología política.
A partir de lo
anterior –en un texto que habla del “origen” no me resisto a proponer otro
arranque por modesto que sea–, dejando de la lado plebiscitos, pataletas y ensañamientos
varios; enrollando la cuerda en vez de tensarla, dedicando nuestras energías –como
recordaba hace poco César Rendueles– a lo que importa (y no a escribir
artículos de podemología como este), respetando a quienes en ocasiones tal vez no
piensan como nosotros pero han dado más que sobradas muestras de su compromiso
militante con el cambio político (pienso en gente como Santi Alba Rico, entre
otros muchos), podríamos empezar a hablar fraternalmente
de política, de la que mejora la vida de las personas, del proyecto de país que
compartimos y de cómo vamos a seducir a una mayoría de españoles no para que
confíen en nosotros, sino en sí mismos. Tal vez sea esto lo más grave de lo que
está pasando en Podemos y por lo que todos ―del último militante a todo aquel
dirigente que se haya conducido de forma irresponsable― deberíamos hacer examen
de conciencia en vez de caer permanentemente en la tentación de hacerle la
autocrítica solo a los otros. Que si nos atreviéramos a salir de los marcos que
nos confinan, igual descubriríamos con sorpresa que el objetivo “original”, ese
sí, sigue incólume y que en torno a él la mayoría de nuestras disensiones, son
anecdóticas. Hemos cometido la torpeza de volver a correr cuando aún nos atábamos los
cordones, pero a las puertas de
Vistalegre II y pese al daño infligido al compañerismo y la belleza, bastaría
conducirse con generosidad y altura de miras ― con humildad y sin sectarismo,
como una y otra vez nos ha recordado el ex presidente uruguayo Pepe Mujica― para
no claudicar ante el peor de los enemigos al que en estos momentos debe hacer
frente Podemos, que no es otro que Podemos.